Bécquer y Veruela.
La Familia Becquer estuvo en Veruela desde diciembre de 1863 hasta julio de 1864. Pagaron 25 pesetas al año por su estancia en las dependencias de Veruela..
Su esposa, Casta
Esteban y Navarro, estaba muy relacionada la Sierra del Moncayo. Originaria de
Torrubia de Soria, tenía posesiones
en Noviervas. El primer y el tercer hijo (Emilio Eusebio) de Becquer
y Casta Esteban, nacieron en Noviervas. El nacimiento de Emilio Eusebio ocurre
en un periodo doloroso para Bécquer por varias razones, además de las dudas
acerca de la legitimidad de Emilio Eusebio. Las peleas entre la pareja son muy
frecuentes.
 |
| Casa natal de Gustavo Adolfo Bécquer. |
Falleció a los 34 años, el 22 de diciembre de 1836, coincidiendo con un eclipse total de Sol. Fue enterrado en Madrid pero en 1913, los restos de los dos hermanos fueron trasladados a Sevilla.
 |
| Valeriano Bécquer |
Bécquer no sólo fue un hombre de letras, sino que estuvo muy
relacionado con el mundo de la pintura junto con su hermano Valeriano. Su habilidad para la ilustración
repercutió en el lenguaje becqueriano de algunas de sus obras dedicadas a la
crítica de arte.
 |
| Gustavo Adolfo Bécquer |
|
Pinturas y dibujos de Valeriano Bécquer.
|
|
|
|
|
La Leyenda de la Corza Blanca:
Esta leyenda habla de Don
Dionis, un soldado retirado que vive, en un castillo en Aragón, junto con
su hija llamada Constanza, tan bella
que le habían dado el sobrenombre de “Azucena del Moncayo”.
Un día que estaban descansando estuvieron hablando con un
pastorcillo llamado Esteban. Este
les contó que por aquí ya no había casi ciervos puesto que los cazaban, pero
que un día vio huellas recientes de una manada, así que decidió ir esconderse
por la noche para verlos, y que cuando llegaron, él juró haber oído que
hablaban y habían dicho su nombre. Entonces se dio la vuelta y aseguró haber
visto a una corza blanca. Don Dionis y su hija se rieron y no le creyeron, pero
Garcés, un servidor y enemorado de
Constanza, se lo creyó.
Una noche llegó Garcés sudando y dijo delante de todo el
mundo que había oído hablar de la corza blanca a más gente, y que saldría a
cazarla, pero no le creyeron.
Él decidió ir esa noche a cazarla para entregársela a
Constanza y así conseguir su amor.
Estuvo esperando largo rato y se quedo dormido, hasta que
algo le despertó. De pronto, vio que se dirigían al río un grupo de corzas,
entre ellas una blanca. Las vio quitarse su traje de ciervo y convertirse en
hermosas mujeres y bañarse. Entre ellas le pareció distinguir a Constanza, pero
creyendo estar delirando se levantó para cazar la corza blanca. De repente
salieron corriendo todas las corzas, y la blanca quedo atrapada en unas zarzas,
y cuando Garcés le iba a disparar oyó que la corza le dijo:
- ¿Qué haces, Garcés?
Le pareció la voz de Constanza, pero de repente la corza
salió corriendo, y él, creyendo todo lo anterior fruto de su imaginación,
disparó.
Cuando llegó al lugar en que debía hallarse la corza,
encontró a Constanza muerta bajo su ballesta.
GUSTAVO ADOLFO BECQUER. “Cartas desde mi Celda”.
Carta I
Queridos amigos: Heme aquí transportado de la noche a la
mañana a mi escondido valle de Veruela; heme aquí instalado de nuevo en el
oscuro rincón del cual salí por un momento para tener el gusto de estrecharos
la mano una vez más, fumar un cigarro juntos, marchar un poco y recordar las
agradables aunque inquietas horas de mi antigua vida.
[…]
Cuando sopla el cierzo, cae la nieve o azota la lluvia los
vidrios del balcón de mi celda, corro a buscar la claridad rojiza y alegre de
la llama, y allí, teniendo a mis pies al perro que se enrosca junto a la
lumbre, viendo brillar en el oscuro fondo de la cocina las mil chispas de oro
con que se abrillantan las cacerolas y los trastos de la espetera, al reflejo
del fuego, cuántas veces he interrumpido la lectura de una escena de La
ternpestad de Shakespeare, o del Caín de Byron, para oír el ruido del agua que
hierve a borbotones, coronándose de espuma y levantando con sus penachos de
vapor azul y ligero la tapadera de metal que golpea los bordes de la vasija.
Un mes hace que falto de aquí y todo se encuentra lo mismo
que antes de marcharme.
El temeroso respeto de estos criados hacia todo lo que me
pertenece no puede menos de traerme a la imaginación las irreverentes
limpiezas, los temibles y frecuentes arreglos de cuarto de mis patronas de Madrid.
Sobre aquella tabla, cubiertos de polvo, pero con las mismas
señales y colocados en el orden en que yo los tenía, están aún mis libros y mis
papeles. Más allá cuelga de un clavo la cartera de dibujo; en un rincón veo la
escopeta, compañera inseparable de mis filosóficas excursiones, con la cual he
andado mucho, he pensado bastante y no he matado casi nada.
Después de apurar mi taza de café, y mientras miro danzar las
llamas violadas, rojas y amarillas a través del humo del cigarro que se
extiende ante mis ojos como una gasa azul, he pensado un poco sobre qué
escribiría a ustedes para El Contemporáneo, ya que me he comprometido a
contribuir con una gota de agua a llenar ese océano sin fondo, ese abismo de
cuartillas que se llama un periódico, especie de tonel que, como al de las
Danaidas, siempre se le está echando original y siempre está vacío.
Las únicas ideas que me han quedado como flotando en la
memoria y sueltas de la masa general que ha oscurecido y embotado el cansancio
del viaje, se refieren a los detalles de éste, detalles que carecen en sí de
interés, que en otras mil ocasiones he podido estudiar, pero que nunca, como
ahora, se han ofrecido a mi imaginación en conjunto y contrastando entre sí de
un modo tan extraordinario y patente.
Carta IX. La Virgen de Veruela.
Apreciable amiga: Al enviarle una copia exacta, quizás la
única que de ella se ha sacado hasta hoy, prometí a usted referirle la
peregrina historia de la imagen en honor de la cual un príncipe poderoso levantó
el monasterio desde una de cuyas celdas he escrito mis cartas anteriores.
[…]
En el valle de Veruela y como a una media hora de distancia
de su famoso monasterio hay, al fin de una larga alameda de chopos que se
extiende por la falda del monte, un grueso pilar de argamasa y ladrillo.
En la mitad más alta de este pilar, cubierto ya de musgo
merced a la continuada acción de las lluvias y al que los años han prestado su
color oscuro e indefinible, se ve una especie de nicho que en su tiempo debió
contener una imagen, y sobre el cónico chapitel que lo remata, el asta de
hierro de una cruz cuyos brazos han desaparecido.
Al pie crecen y exhalan un penetrante y campesino perfume,
entre una alfombra de menudas hierbas, las aliagas espinosas y amarillas, los altos
romeros de flores azules y otra gran porción de plantas olorosas y saludables.
Un arroyo de agua cristalina corre allí con un ruido
apacible, medio oculto entre el espeso festón de juncos y lirios blancos que
dibuja sus orillas y, en el verano, las ramas de los chopos, agitadas por el
aire que continuamente sopla de la parte del Moncayo, dan a la vez música y
sombra.
Llaman a este sitio La Aparecida, porque en él tuvo lugar,
hará próximamente unos siete siglos, el suceso que dio origen a la fundación
del célebre monasterio de la orden del Císter, conocido con el nombre de Santa
María de Veruela.
Refiere un antiguo códice y es tradición constante en el país
que, después de haber renunciado a la corona que le ofrecieron los aragoneses a
poco de ocurrida la muerte de don Alfonso en la desgraciada empresa de Fraga,
don Pedro Atarés, uno de los más poderosos magnates de aquella época, se retiró
al castillo de Borja, del que era señor, y donde en compañía de algunos de sus
leales servidores y como descanso de las continuas inquietudes, de las luchas
palaciegas y del batallar de los campos, decidió pasar el resto de sus días
entregado al ejercicio de la caza, ocupación favorita de aquellos rudos y
valientes caballeros, que sólo hallaban gusto durante la paz en lo que tan
propiamente se ha llamado simulacro e imagen de la guerra.
[…]
Como era de suponer, la cierva se perdió en lo más intrincado
del monte, y a la media hora de correr en busca suya, cada cual en una
dirección diferente, así don Pedro Atares, que se había quedado completamente
solo, como los menos conocedores del terreno de su comitiva, se encontraron
perdidos en la espesura.
En este intervalo cerró la noche y la tormenta, que durante
toda la tarde se estuvo amasando en la cumbre del Moncayo, comenzó a descender
lentamente por su falda y a tronar y a relampaguear, cruzando las llanuras como
en un majestuoso paseo.
Los que las han presenciado pueden sólo figurarse toda la
terrible majestad de las repentinas tempestades que estallan a aquella altura
donde los truenos, repercutidos por las concavidades de las peñas, las ardientes
exhalaciones atraídas por la frondosidad de los árboles y el espeso turbión de
granizo congelado por las corrientes de aire frío e impetuoso, sobrecogen el
ánimo hasta el punto de hacernos creer que los montes se desquician, que la
tierra va a abrirse debajo de los pies o que el cielo, que cada vez parece
estar más bajo y ser más pesado, nos oprime como con una capa de plomo.
Don Pedro Atares, solo y perdido en aquellas inmensas
soledades, conoció tarde su imprudencia y en vano se esforzaba para reunir en
torno suyo a su dispersa comitiva; el ruido de la tempestad, que de cada vez se
hacía mayor, ahogaba sus voces.
[…]
Ya su ánimo, siempre esforzado y valeroso, comenzaba a
desfallecer ante la perspectiva de una noche eterna, perdido en aquellas soledades
y expuesto al furor de los desencadenados elementos.
Su noble cabalgadura, aterrorizada y medrosa, se negaba a
proseguir adelante, inmóvil y como clavada en la tierra, cuando, dirigiendo sus
ojos al cielo, se escapó involuntaria de sus labios una piadosa oración a la
Virgen, a quien el cristiano caballero tenía costumbre de invocar en los más
duros trances de la guerra y que en más de una ocasión le había dado la
victoria.
La Madre de Dios oyó sus palabras y descendió a la tierra
para protegerle.
[…]
Yo me figuro algo más, algo que no se puede decir con
palabras ni traducir con sonidos o con colores.
Me figuro un esplendor vivísimo que todo lo rodea, todo lo
abrillanta, que, por decirlo así, se compenetra en todos los objetos y los hace
aparecer como de cristal, y en su foco ardiente lo que pudiéramos llamar la luz
dentro de la luz.
[…]
Tal debió aparecer la Madre de Dios a los ojos del piadoso
caballero que, bajando de su cabalgadura y postrándose hasta tocar el suelo con
la frente, no osó levantarlos mientras la celeste visión le hablaba,
ordenándole que en aquel lugar erigiese un templo en honra y gloria suya.
El divino éxtasis duró cortos instantes; la luz se comenzó a
debilitar como la de un astro que se eclipsa, la armonía se apagó, temblando
sus notas en el aire como el último eco de una música lejana, y don Pedro
Atares, lleno de un estupor indecible, corrió a tocar con sus labios el punto
en que había puesto sus pies la Virgen. Pero, ¡cuál no sería su asombro al
encontrar en él una milagrosa imagen, testimonio real de aquel prodigio, prenda
sagrada que, para eterna memoria de tan señalado favor, le dejaba, al
desaparecer, la celestial señora!
[…]
Reunida, pues, la comitiva y conocedores todos del suceso,
improvisáronse una andas con las ramas de los árboles, y en piadosa procesión,
llevando los caballos del diestro e iluminándola con el rojizo resplandor de
las teas, llevaron consigo la milagrosa imagen hasta Borja, en cuyo histórico
castillo entraron al mediar la noche.
Para leer en la entrada de los monjes a la
Iglesia:
(Bécquer habla ahora, de las
ruinas del monasterio que él veía).
[…]
Al penetrar en aquel anchuroso recinto, ahora mudo y
solitario, al ver las almenas de sus altas torres caídas por el suelo, la yedra
serpenteando por las hendiduras de sus muros, las ortigas y los jaramagos que
crecen en montón por todas partes, se apodera del alma una profunda sensación
de involuntaria tristeza.
Las enormes puertas de hierro de la torre se abren rechinando
sobre sus enmohecidos goznes con un lamento agudo siempre que un curioso viene
a turbar aquel alto silencio y dejan ver el interior de la abadía con sus
calles de cipreses, su iglesia bizantina en el fondo y el severo palacio de los
abades.
Pero aquella otra gran puerta del templo, tan llena de
símbolos incomprensibles y de esculturas extrañas, en cuyos sillares han dejado
impresos los artífices de la Edad Media los signos misteriosos de su masónica
hermandad; aquella gran puerta que se colgaba un tiempo de tapices y se abría
de par en par en las grandes solemnidades, no volverá a abrirse, ni volverá a
entrar por ella la multitud de los fieles, convocados al son de las campanas
que volteaban alegres y ruidosas en la elevada torre.
Para penetrar hoy en el templo es preciso cruzar nuevos
patios, tan extensos, tan ruinosos y tan tristes como el primero, internarse en
el claustro procesional, sombrío y húmedo como un sótano, y, dejando a un lado
las tumbas en que descansan los hijos del fundador, llegar hasta un pequeño
arco que apenas si en mitad del día se distingue entre las sombras eternas de
aquellos medrosos pasadizos y donde una losa negra, sin inscripción y con una
espada groseramente esculpida, señala el humilde lugar en que el famoso don
Pedro Atarés quiso que reposasen sus huesos.
Carta V. (Añón).
[…]
So pretexto de ajustar una carga de leña de las varias que
tenían sobre algunos borriquillos pequeños, huesosos y lanudos, trabé conversación
con una de las que me parecieron más juiciosas y formales, mientras las otras
nos aturdían con sus voces, sus risotadas o sus chistes, pues es tal la fama de
alegres y decidoras que tienen entre las gentes de la ciudad que no hay
seminarista desocupado o zumbón que al pasar no les diga alguna cosa, seguro de
que no ha de faltarles una ocurrencia oportuna y picante para responderles.
[…]
Supe, no obstante, que eran de Añón, pueblecito que dista
unas tres horas de camino de Tarazona y que en mis paseos alrededor de esta
abadía he tenido ocasión de ver varias veces muy en lontananza y casi oculto
por las gigantescas ondulaciones del Moncayo, Moncayo, en cuya áspera falda
tiene su asiento, y que su ocupación diaria consistía en ir y venir desde su aldea
a la ciudad, donde traían un pequeño comercio con la leña que en gran
abundancia les suministran los montes entre los cuales viven. Estas noticias,
aunque vulgares, escasas y unidas a las que después pude adquirir por el dueño
del parador en que estuve los dos o tres días que permanecí en Tarazona, en
aquella ocasión sólo sirvieron para avivar mi deseo de conocer más a fondo las costumbres
de este tipo particular de mujeres en las que desde luego llaman la atención
sus rasgos de belleza nada comunes y su aire resuelto y gracioso.
Esto tuvo lugar hará cosa de tres o cuatro meses, en el
intervalo de los cuales todas las mañanas, antes de salir el sol y
confundiéndose con la algarabía de los pájaros, llegaban hasta mi celda, sacándome
a veces de mi sueño, las voces alegres y sonoras, aunque un tanto desgarradas,
de esas mismas muchachas, que, mordiendo un tarugo de pan negro, cantando a
grito herido, e interrumpiendo su canción para arrear el borriquillo en que
conducen la carga de leña, atraviesan impávidas con fríos y calores, con nieves
o tormentas, las tres leguas mortales de precipicios y alturas que hay desde su
lugar a Tarazona.
[…]
Rimas:
Rima XIII
Tu pupila es azul y cuando ríes
su claridad suave me recuerda
el trémulo fulgor de la mañana
que en el mar se refleja.
Tu pupila es azul y cuando lloras
las trasparentes lágrimas en ella
se me figuran gotas de rocío
sobre una violeta.
Tu pupila es azul y si en su fondo
como un punto de luz radia una idea
me parece en el cielo de la tarde
una perdida estrella.
Rima XXI
¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul,
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.
Rima XXIII
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... ¡Yo no sé
qué te diera por un beso!
Rima XXXVIII
Los suspiros son aire y van al aire.
Las lágrimas son agua y van al mar.
Dime, mujer, cuando el amor se olvida,
¿sabes tú adónde va?
Rima LIII
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres...
¡esas... no volverán!.
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.
Pero aquellas, cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
¡esas... no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar, ...
como yo te he querido...; desengáñate,
¡así... no te querrán!




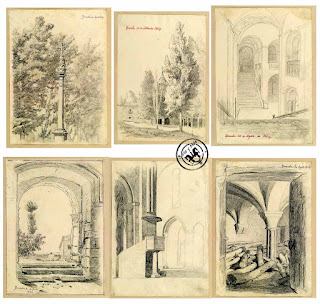




No hay comentarios:
Publicar un comentario